Enfoque
En 1960, Daniel Bell publicó El fin de la ideología, un libro que defendía la existencia de un amplio consenso entre los intelectuales de Occidente sobre las principales cuestiones políticas del día: estado del bienestar, economía mixta, pluralismo político, división de poderes y descentralización administrativa. “La era ideológica ha terminado”, concluía.
En 1989, Francis Fukuyama publicó un artículo de título parecido, ¿El fin de la historia?, luego convertido en libro en 1992 con el nombre de El fin de la historia y el último hombre. Ambas publicaciones sostenían una tesis similar a la de Bell. Caído el muro de Berlín, quedaba demostrado que la democracia liberal, la economía de mercado y los derechos jurídicos constituían el único horizonte político posible, y el consenso al respecto cada vez era mayor. El resto de sistemas -fascismo, comunismo, totalitarismos en general- estaban ya desacreditados a esas alturas. “Lo que podríamos estar presenciando es (…) el final de la evolución ideológica de la humanidad”, apuntaba Fukuyama al comienzo de su artículo.
Esta investigación pretende averiguar cuánto había de cierto en las interpretaciones de Bell y Fukuyama y cuánto de proyección de un proyecto político. Discutirá si en los años 50 y 90 existía ese consenso al que aluden los autores o, por el contrario, se pretendía trasladar una imagen que no se ajustaba a la realidad histórica y qué materiales se utilizaron para ello. Y discutirá en última instancia el grado integración y marginalidad social que había en el momento en que se formularon ambas interpretaciones.
Para ello, se ha utilizado la obra de ambos pensadores como hilo conductor, pero también la de algunos de sus contemporáneos en su misma línea como Popper, Aron o Kristol para el caso de Rex, o Callinicos, Giddens o Huntington para el de Fukuyama. Las investigaciones de autores críticos con Bell y Fukuyama, caso de la New Left británica, Fontana o Anderson, también forman parte del estado de la cuestión y la metodología. Pero sobre todo se ha hecho un repaso histórico a ambas décadas para contrastar si el fin de la ideología y el fin de la historia son los marcos interpretativos más válidos para reconstruir dos periodos de tanta complejidad, ambos atravesados por el fin de dos guerras -la mundial y la fría- y ambas en el quicio de una época que se cerraba y otra que se abría.
De todo ello emerge una imagen mucho más matizada que la que aparecía en los libros de Bell y Fukuyama. Aunque las conclusiones están aún por rematar, puede adelantarse que las décadas de los 50 y 80 exceden con mucho los marcos en que ambos autores quisieron encorsetarlas, una operación que dejaba fuera además a importantes grupos sociales y obviaba la realidad internacional al margen del ámbito occidental. Hubo mucha más marginalidad que integración en cualquiera de los dos periodos.



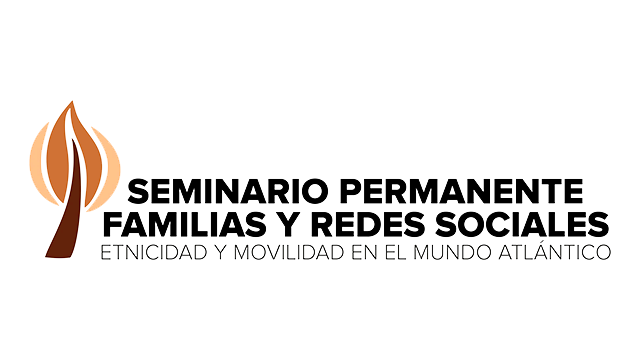

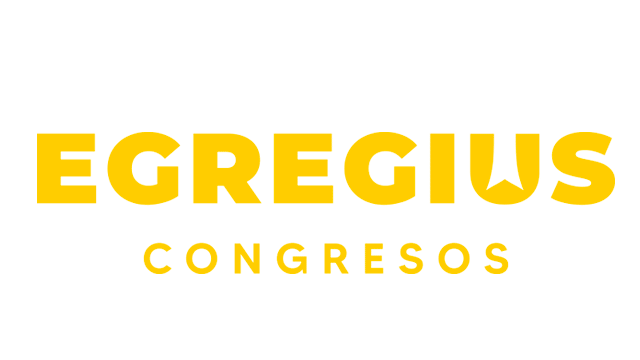
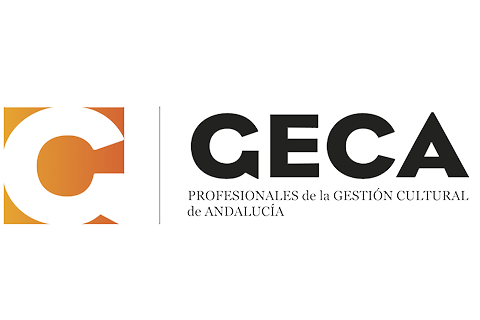







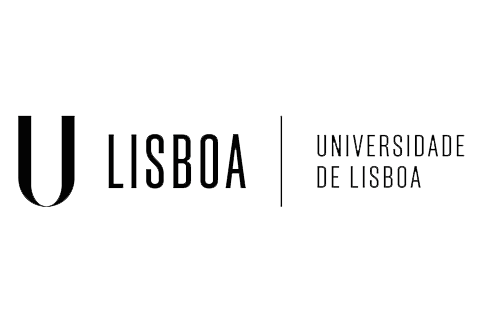



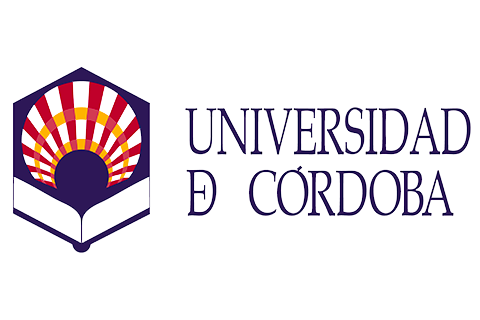





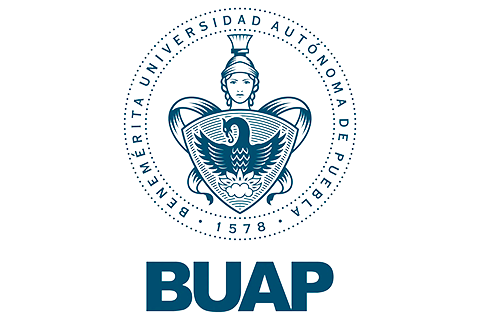


Susana Alves-Jesus
Comentó el 19/05/2023 a las 23:20:44
Estimado Luís, antes de mais, felicitações pela sua pertinente comunicação. Em que medida as teorias em questão contribuíram, ou não, para a afirmação do complexo e utópico tema que hoje conhecemos como os direitos humanos? Muito grata.
Luis Garrido Muro
Comentó el 20/05/2023 a las 19:24:56
Buenas tardes, Susana:
Ambas teorías son compatibles con los derechos humanos. Es más, ambas sostienen que solo con la democracia liberal se puede acometer su defensa, y nunca con el comunismo, el fascismo o las monarquías totalitarias. No cabe dudar del planteamiento, pero lo tramposo del asunto es que tanto Bell como Fukuyama extendieron un velo sobre las épocas a las que hacían alusión, los 50 y los 80. Se trató de una "reinvención" en la que todo parecía confluir hacia sus teorías, cuando ambas décadas fueron en realidad mucho más conflictivas y problemáticas.
Un saludo muy cordial.
Juli Antoni Aguado Hernández
Comentó el 19/05/2023 a las 17:23:09
Enhorabuena por su ponencia, Luis, me ha parecido muy interesante.
Precisamente, tras la Segunda Guerra Mundial, el clima de Guerra Fría de la posguerra de los últimos cincuenta y principios de los sesenta y, de nuevo, en los ochenta, coincidiendo con los períodos de su estudio, tuvo lugar el auge del movimiento pro desarme nuclear prácticamente muchos los países motivado por el rearme, la extensión de las pruebas nucleares en la atmósfera y la instalación de las primeras armas tácticas de este tipo en Europa, especialmente en Alemania. Por ejemplo, en el primer período ("el fin de la ideología" de Daniel Bell), puede tenerse en cuenta la repercusión del accidente de 1954 en Bikini y la influencia del Manifiesto Russell-Einstein del movimiento Pugwash de científicos de 1955 en esos países y las campañas a favor de los derechos humanos en los Estados Unidos en las décadas de 1950 y 1960. En esas condiciones, Suecia, Gran Bretaña y la República Federal de Alemania constituyen los principales centros del nuevo pacifismo antinuclear, destacando la Campaign for Nuclear Disarmament (CND) de Gran Bretaña y otras organizaciones más radicales en este país (Comité de Acción Directa contra la Guerra Nuclear, que surgió en 1957, Comité de los Cien) y en los Estados Unidos (Comité de Acción No Violenta - CNVA, de 1958). Estas movilizaciones y otras actuaciones de este movimiento anunciaban el posterior ciclo de los nuevos movimientos sociales. En los años del período de "fin de la historia" de Francis Fukuyama ocurre algo similar. Sobre esta base, la cuestión que quería plantearle es la siguiente: ¿cómo encajaría estas movilizaciones en su tesis? ¿Cómo presente hostil y problemático? ¿Cómo décadas conflictivas?
Muchas gracias. Un saludo.
Luis Garrido Muro
Comentó el 19/05/2023 a las 20:41:52
Buenas tardes, Juli Antoni:
Las movilizaciones a las que hace alusión demuestran que los años 50 y 80 no fueron tan idílicos como Bell y Fukuyama sostienen en sus libros. Negarlos u orillarlos forma parte de esa reinvención a la que ambos recurrieron por razones ideológicas. Como he intentado demostrar, ambas décadas tuvieron sus sombras, y la proliferación de las armas nucleares con sus respectivos ensayos fue una de ellas. Ocurrió que la caída del muro de Berlín en 1989 echó una suerte de manto sobre los años previos, como si todo hubiera sido un plano inclinado hacia ese feliz hecho. Pero a nada que se mire un poco bajo la superficie se advierte que fue un tiempo muy duro, lo mismo que en los años 50. Por resumir, ambos pecaron del clásico triunfalismo norteamericano y una visión demasiado occidentalista de la geopolítica internacional.
Un saludo muy cordial.
Luis Garrido Muro
Comentó el 19/05/2023 a las 12:47:44
Buenos días, Francisco José:
Muchas gracias por su amable pregunta. Ambos autores siguen siendo leídos, sobre todo Fukuyama, que mantiene una actividad intelectual más que notable. En cuando al primero, El fin de la ideología ha envejecido mal, sus planteamientos ya fueron superados en la década inmediatamente posterior, pero sigue siendo de utilidad para entender la reconstrucción que se hizo a posteriori de los años 50. Otros libros como El advenimiento de la sociedad post-industrial, donde se adelantaba la llegada de internet, sí que tienen plena vigencia.
En cuanto a Fukuyama, su tesis acerca del fin de la historia sigue siendo discutida y discutible, lo mismo que en su día. Él mismo la ha corregido o matizado en los últimos años. Así y todo, su postura sobre la democracia parlamentaria como el mejor régimen político posible sigue siendo un punto de partida sólido. Se esté de acuerdo con él o no, es un pensador a tener en cuenta.
Un cordial saludo.
Francisco José Tejada Hernández
Comentó el 19/05/2023 a las 12:28:31
Felicidades por su ponencia. ¿Cree Ud. que podrían extenderse las reflexiones de autores como Bell o Fukuyama al panorma ideológico de lo que llevamos de s. XXI?
Adolfo Hamer Flores
Comentó el 16/05/2023 a las 10:23:35
Enhorabuena por su ponencia, me ha parecido muy interesante. Me gustaría preguntarle, a la par que reflexiono, acerca de hasta qué punto esa "reinterpretación amable" de ciertos periodos no fue realizada con conciencia, parcial o total, de estar produciendo un discurso sesgado. Fukuyama en su optimismo por la victoria de la democracia liberal capitalista no podía ser ajeno a que los excesos neoliberales y la propia realidad de ser, en muchas ocasiones, democracias con muchos problemas internos (más formales que efectivas en derechos y libertades individuales) cuestionaban las posibilidades de supervivencia en el tiempo de ese éxito. El que solo recientemente este politólogo haya acabado reconociendo que "faltó" socialdemocracia en los años ochenta y noventa muestra que su discurso estuvo excesivamente guiado por su propia ideología y, por tanto, colaboró conscientemente en una "reinvención" de la fase final de la Guerra Fría . Gracias y un saludo
Luis Garrido Muro
Comentó el 17/05/2023 a las 20:39:52
Muchas gracias por su comentario. Estoy de acuerdo en lo que dice. Fukuyama trabajó un tiempo para la administración de George Bush padre y publicó su famoso artículo en The National Interest, una revista de claro perfil conservador. Su director, Irving Kristol, fue rebautizado como el "padrino del neoconservadurismo". El sesgo ideológico de Fukuyama era evidente, en definitiva. Sucumbió además a lo que algunos autores han denominado "la trampa del optimismo", es decir, creer que toda las tensiones políticas y sociales desaparecerían tras la caída del muro de Berlín. En su descargo, hay que reconocer que muchos intelectuales cayeron en ese trampa por los histórico e icónico del acontecimiento.
También concuerdo en que faltó socialdemocracia en los años ochenta y noventa, pero entonces era una corriente un tanto desacreditada tras la crisis del petróleo y la brutal escalada inflacionista. Por el contrario, el neoliberalismo prometía iniciativa individual, riesgo, la posibilidad de enriquecerse persiguiendo un sueño. De alguna manera era la reformulación romántica del individuo único y excepcional contra la masa plana y gris. Y eso tuvo un enorme tirón en la época, con la figura del yuppie como encarnación más acabada. Fernando Escalante Gonzalvo lo resume muy bien en "Historia mínima del neoliberalismo". Solo tras la crisis del 2008 se volvió al paradigma socialdemócrata, aunque Fukuyama inició ese camino algo antes como usted bien apunta. Deploró la política exterior de George Bush hijo y su modelo político es ahora Dinamarca, un país con un estado fuerte que sepa proteger al ciudadano e intervenga en el mercado para corregir sus posibles fallos.
Un saludo muy cordial.